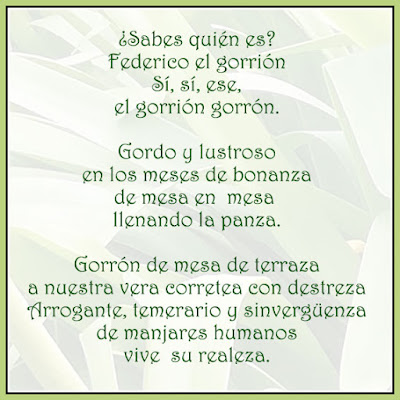El
lacerante dolor consumía su mente, pero no podía dejar de reír.
Una risa histérica, nerviosa, de puro terror. La imagen que le
devolvía el espejo resultaba demasiado esperpéntica como para no
hacerlo. Una imagen escalofriante, pero fascinante en su propia
monstruosidad.
No
podía negarlo: habían sido divertidos aquellos viajes con sus
amigos. Pequeñas escapadas en el tiempo, hacia adelante y hacia
atrás de sus años compartidos. Ese era el límite: tu propia
existencia.
Era
lo más cool entre las clases acomodadas. El gran
entretenimiento del momento. Pero nadie se había molestado en
avisarle de la letra pequeña que se escondía en el archivo adjunto
del contrato. Bueno, en realidad, la agencia sí que lo había hecho.
Le había proporcionado la clave para abrirlo, pero él no creyó
necesario leerlo. Ninguno de sus amigos lo había hecho; ni nadie que
él conociera. ¿Para qué si todo el mundo viajaba sin
contratiempos?
¡También
es mala suerte!, se carcajeaba al ver cómo la piel de su rostro
recuperaba la tersura de la niñez en un abrir y cerrar de ojos.
Un
caso entre diez millones, decía el maldito
informe médico que brillaba en la pantalla de su ordenador. Se
desconocía la causa que desencadenaba semejante fenómeno. Por lo
que parecía, en algunos individuos (demasiado pocos como para
tenerlos en cuenta y arruinar así el negocio), las células, al
regresar del salto, no se sincronizaban correctamente con el tiempo
del que habían partido. Recordaban dónde habían estado, el viaje
que habían realizado.
Su
brazo
izquierdo era ya un muñón, y su mano derecha comenzaba a
convertirse en polvo, que caía en
silencio, como
la arena de un reloj, formando un montoncito picudo a sus pies.
Notaba
su pecho arder. El
esternón se contraía a demasiada velocidad. En pocos segundos ya no
podría albergar los órganos de un hombre adulto. Le
quedaba poco tiempo.
Entre
lágrimas, trató de sonreír al bebé desdentado que le miraba con
ojos viejos y sabios desde el otro lado del espejo.
Sus
rodillas cedieron con
un cruel chasquido,
convertidas en un amasijo de huesos desunidos.
Le faltaba el aire. El dolor fue agudo pero breve. Su corazón
por
fin había
estallado,
comprimido
por sus infantiles costillas.
En
el suelo, un amasijo de
incongruentes
restos
humanos que
el ADN
demostraría
que pertenecían
a un
mismo
individuo.
Una
vida desmembrada; una
vida que no había llegado a ser vivida realmente. Una vida
convertida en juego, en broma pesada, en… memoria
celular.